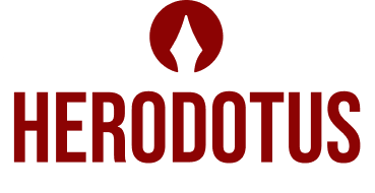Especial Navidad: Por qué ¡Qué bello es vivir! sigue siendo una historia necesaria en Navidad
Reflexión navideña sobre la película ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra): George Bailey, héroes anónimos y cómo los pequeños gestos sostienen una comunidad en Navidad.
RGS
12/18/20255 min read


La Navidad se caracteriza por muchas cosas, pero quizá una de las más significativas sea el paréntesis que abre en nuestras vidas. Son días en los que el tiempo parece desacelerarse y en los que, de una forma u otra, miramos hacia atrás. Algunos aprovechan para desconectar, pensar qué les ha dado el año y cómo proyectar el siguiente. Otros se conceden un merecido capricho después de un año duro, viajando o cambiando de rutina. Y muchos regresan a casa para reencontrarse con sus familiares y compartir un momento que, por rutina o distancia, no siempre es posible el resto del año. Así podrían enumerarse infinitas formas de vivir estas fechas.
Dentro de esas tradiciones navideñas, a una escala más íntima, muchos volvemos a las historias que asociamos con la Navidad. Películas que se repiten año tras año y que, casi sin darnos cuenta, se convierten en rituales. Muchos revisitan Harry Potter —entre los que me incluyo—, pero en mi caso hay una cita a la que nunca falto: ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra, protagonizada por James Stewart.
No recuerdo la primera vez que vi esta película, pero sí recuerdo que siempre me gustó, a pesar de que, cuando era niño, cualquier cinta en blanco y negro partía con desventaja frente a producciones más modernas y llenas de efectos especiales. Aun así, algo en esta historia me atrapó desde el principio. Con el paso de los años, sigo viéndola cada Navidad, aunque me la sepa de memoria, porque cada vez me habla de una forma distinta.
Para mí, George Bailey es mucho más que un personaje ficticio; es una figura ejemplar que pone en valor a los héroes anónimos, esos que rara vez aparecen en los libros o reciben reconocimiento público. Es generoso y, sobre todo, constante. Renuncia una y otra vez a sus propios sueños por el bien común. Se niega a abandonar la empresa de empréstitos familiar porque sabe que hacerlo significaría dejar a sus conciudadanos a merced del hombre más egoísta y ruin de Bedford Falls: el señor Potter, cuya mentalidad condenaría a los más humildes a no poder acceder a una vivienda digna.
Uno de los momentos clave de la película llega cuando Potter le ofrece a George un trabajo que le garantizaría una cuantiosa suma de dinero, a cambio de cerrar su pequeña compañía de empréstitos. Le promete una vida mejor, una casa más grande y seguridad para su mujer y sus hijos. Durante unos segundos, George duda. Es humano y la tentación es real. Pero finalmente vuelve a poner los pies en la tierra y comprende que su lugar —aunque no sea el que soñó— está en el interés común y no en el personal. Ahí nace su heroísmo: en la renuncia consciente al beneficio propio en favor de los demás.
A lo largo de la película, varios episodios ilustran este tipo de heroísmo cotidiano: cuando salva al farmacéutico que, abatido por la muerte de su hijo, casi envenena por error a una niña; cuando arriesga su vida para salvar a su hermano de morir ahogado, perdiendo un oído; o durante el pánico del jueves negro en la bolsa estadounidense. Ante el miedo, los clientes quieren retirar sus ahorros. George y Mary, a punto de marcharse de luna de miel, detienen el taxi y reparten el dinero de su viaje para tranquilizar a los vecinos. El gesto lo inicia Mary, recordándonos que el heroísmo de George no es solitario, sino compartido.
Paradójicamente, cuando llega la ocasión de ser un héroe en el sentido más estricto con el que solemos asociar esa palabra —con el estallido de la Segunda Guerra Mundial—, George no puede serlo. Intenta alistarse, pero es rechazado por el oído que perdió precisamente salvando a su hermano. Más adelante, otra escena especialmente reveladora muestra a Harry regresando de la guerra como un héroe: graduado, recién casado y con un futuro prometedor. Es entonces cuando George descubre que su hermano ha recibido una oferta de trabajo en una gran empresa de su suegro. El acuerdo entre ambos era claro: cuando Harry regresara de la universidad, George podría marcharse a estudiar. Sin embargo, George comprende —algo que James Stewart transmite magistralmente en un primer plano— que, si su hermano acepta ese puesto, no podrá hacerse cargo de la modesta empresa familiar. Aun así, no se lo impide. Prefiere renunciar él antes que truncar la oportunidad del otro.
La acumulación de renuncias, frustraciones y responsabilidades llevan a George a sentirse, en un momento de la película, un fracasado. Es incapaz de ver todo el bien que ha sembrado a su alrededor. Y no es casual: vivimos en un mundo en el que solo los héroes visibles —en el pasado los de guerra, hoy los deportistas, los famosos…— reciben reconocimiento y admiración pública. Los héroes discretos, los que sostienen comunidades enteras desde el anonimato, rara vez reciben aplausos.
Es entonces cuando aparece Clarence, un ángel que debe ganarse sus alas, y que conduce a George a un Bedford Falls en el que él nunca existió. Lo que encuentra es un pueblo más frío y deshumanizado, no porque hayan ocurrido grandes catástrofes, sino porque, sin George, nunca se produjeron esos pequeños gestos que cambiaron la vida de tantos: la empresa de empréstitos cerró, muchos vecinos quedaron sin acceso a una vida digna, su hermano murió ahogado, el farmacéutico arruinó su vida al cometer un error irreversible. Y así sucesivamente.
Al final de la película, George no se hace rico, no resuelve definitivamente los problemas de su empresa ni cumple los grandes sueños que tuvo de joven. Pero ocurre algo más importante: sus vecinos acuden a ayudarle en un momento de gran necesidad y le muestran algo que el dinero nunca podría darle: que su vida ha tenido sentido. Que cada renuncia y cada pequeño acto de bondad han construido una comunidad que hoy vive mejor gracias a él.
Es la prueba de que las pequeñas bondades pueden transformar la vida de quienes nos rodean, del mismo modo que las pequeñas crueldades pueden destruirla.
Por eso, desde mi punto de vista, ¡Qué bello es vivir! no es una película ingenua que se limite a afirmar que la vida es fácil, justa o perfecta. Afirma algo mucho más profundo: que cada vida importa y que cada gesto, por pequeño que parezca, tiene consecuencias en los demás.
A menudo se dice que George Bailey es solo un personaje de ficción y que personas así no existen. Yo creo lo contrario. No es que no existan, es que ya no las miramos. Vivimos en una época dominada por el yo: mi éxito, mi beneficio, mi deseo. Admiramos a quienes ganan rápido y por el camino fácil sin importar ni el coste ni el prójimo. Además, se ha impuesto la idea de que solo tenemos derechos y ninguna obligación; de que todo vale mientras me beneficie.
El resultado es una sociedad con mucho éxito y libertad aparente, pero con menos humanidad y, en muchas ocasiones, atrapada en una falsa moralidad y un buenismo superficial que, en el fondo, no sostiene nada. Frente a eso, sigo prefiriendo el ejemplo del héroe anónimo que encarna George Bailey: alguien que trabajó y vivió para los demás y que, precisamente por eso, nunca estuvo solo.
Quizá por eso esta película encaja tan bien con la Navidad, especialmente en su escena final. No solo porque parte de la historia transcurra durante estas fechas, sino porque la Navidad nos recuerda algo esencial: que la verdadera esperanza no está en el ego ni en uno mismo, sino en los lazos que construimos con otros. En la familia, en la comunidad, en esos pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que sostienen vidas enteras. Y que, a veces, vivir —vivir para los demás— puede ser lo que dé sentido a nuestra existencia.